Juan Deza era un hombre vanidoso y pagado de sí mismo y,
claro, aquel nuevo modo de vida en el que se veía obligado a subsistir no le
satisfacía lo más mínimo; todo lo contrario, su recién estrenada posición
financiera le irritaba profundamente, confiriéndole un humor de perros las
veinticuatro horas del día. Las tardes de domingo, y sólo algunas tardes de
domingo, aquellas en las que sobre el azulado cielo refulgía un sol luminoso
que se colaba a través del gran ventanal de su salón, conformaban el único
momento de la semana en el que Juan se relajaba, desfruncía el ceño y dejaba
caer su pesado cuerpo (Juan Deza era un voluminoso sujeto que rondaba los cien
kilos) sobre el sillón de orejas para posteriormente sumergirse durante horas
en la lectura, un hábito casi obsesivo al que dedicaba gran parte de su tiempo
libre y ocupaba, en forma de libros apilados unos sobre otros en pequeñas y
desordenadas montañas, la mayor parte de la superficie del apartamento pequeño
y vetusto.
Resultaba cuanto menos sorprendente que una persona tan
hosca como Juan Deza, tan alejada del mundo y de sus gentes, que se consideraba
superior a ellas y, por qué no decirlo ya que él lo pensaba así, mejor que
ellas, tuviese tanta admiración y leyese de manera tan increíblemente
apasionada a un ejército de autores muy notable y variopinto: de Conrad a
Nabokov, pasando por Poe, Cervantes, Faulkner, Bello y Auster, y muchos más, la
lista sería inacabable. Sentado en su sillón que, como decía antes, era de
orejas, pero también era de fina piel color marrón, una de las pocas
pertenencias que le habían quedado de su anterior vida (junto con todos sus
libros, no había consentido desprenderse de ninguno de ellos), Juan se olvidaba
de la crisis financiera, esa que le había arrebatado su trabajo en la oficina y
había destruido de un zarpazo su prometedora carrera profesional, a la que
había dedicado más de veinte años de su vida y por la que había sacrificado
tantas cosas, tantísimas. La actual situación económica le había mandado a la
larga cola del desempleo.
Con el tiempo, los meses fueron pasando inexorablemente,
el montante de dinero de Juan en el banco fue disminuyendo hasta el punto de
que no pudo pagar las letras pendientes del coche, ni tampoco fue capaz de
hacer frente a los pagos de la hipoteca de su magnífico piso del centro, entre
otros gastos acumulados; así que tuvo que abandonar su acomodado estilo de vida
y deshacerse de prácticamente todo, de modo que ahora se veía forzado a
subsistir en aquel pequeño apartamento de las afueras de la ciudad y no tenía
más remedio que buscar desesperadamente un trabajo, tarea a la que dedicaba
toda la semana debido a que a su edad, Juan Deza superaba ya los cuarenta y
cinco años, no le resultaba nada fácil obtener un empleo. Día tras día, nuestro
protagonista seguía una existencia apática y carente de trascendencia, una vida
repetitiva, monótona y solitaria, sin un gran número de familiares, amigos e
incluso conocidos con los que relacionarse; pero, creo haberlo mencionado al
comienzo de estas líneas, Juan Deza era un hombre vanidoso y pagado de sí
mismo, que no aceptaba nunca una derrota ni perdía un ápice de su orgullo; él
estaba convencido de que “sacaría la cabeza del agujero” (expresión que él
mismo solía usar con asiduidad) y pensaba que su resurgimiento, su vuelta a la
senda del éxito, era cuestión de tiempo, de paciencia, por lo que debía
insistir y buscar un empleo semana tras semana, invirtiendo en ello todo su
tiempo con la única excepción de la tarde del domingo, que era su rato de
descanso, el cual dedicaba a la embelesada lectura, sentado en su sillón, con
los rayos del sol cayendo, de igual manera, sobre las hojas de sus libros y su
incipiente calva, y proyectándose en mil irisados reflejos al atravesar la luz
el cristal de sus gafas de cerca.
Sin embargo, aquella tarde de domingo fue muy diferente
de las otras. Juan Deza no logró concentrarse mucho tiempo en su lectura a
pesar de haberse sentado cómodamente, contar con una iluminación perfecta y
tener entre sus manos un libro de Roberto Bolaño que le había cautivado siete
días antes, cuando lo había empezado. La culpa de su pérdida de atención y
también de todo lo que trágicamente vino después la tuvieron aquellos malditos
ruidos, ese incesante martilleo que le llegaba desde hacía largo rato a través
de la pared situada en su lado izquierdo, donde se encontraban varias pilas
amontonadas de novelas y el lugar por el que su enjuto apartamento colindaba
con otro inmueble del bloque. En aquel edificio había dos viviendas por planta
y, concretamente, el cuarto piso, el del apartamento de Juan Deza, no era
ninguna excepción.
Nuestro ávido lector no había tenido ninguna queja, ni
siquiera había tratado con ellos, de sus vecinos durante los ya numerosos meses
que llevaba viviendo en el edificio. No había sabido nada de ellos hasta aquel
fatídico domingo por la tarde; la verdad, dicho sea de paso, es que tampoco
había querido saber lo más mínimo acerca de la naturaleza de sus compañeros de
planta. Simplemente, no le habían interesado. Juan Deza no había reparado en su
existencia y correspondiente corporeidad hasta que sintió el rítmico golpeteo
del mazo contra la pared, aunque sí es cierto que le había parecido curioso, o
cuanto menos raro, no haberse cruzado nunca con nadie en el rellano de la
escalera.
Al principio, es decir, la primera vez que Juan escuchó
los mazazos contra la pared, se sobresaltó y dio un brinco que casi le acarrea
una aparatosa caída del sillón al suelo, cubierto este último como estaba por
una espesa capa de polvo. Cerró Juan, entonces, el libro de golpe y se dispuso
a recuperar el aliento; el corazón se le había acelerado como el de un potro
desbocado ante la sorpresa del martillazo, que había retumbado como un petardo
en medio de la quietud de su apartamento.
No pasó ni un instante hasta que Juan volvió a oír un
nuevo golpazo contra la pared y al poco rato, otro más, y otro más a la nada,
después. Era una sucesión constante de mamporros ensordecedores que le impedían
retomar la lectura, había dejado una frase a medias, algo que odiaba, y hacían
vibrar todo el apartamento. “Esos animales van a echar la pared abajo”, gruñó
Juan en voz alta antes de dejar caer la recopilación de cuentos breves de
Bolaño sobre una pila de ejemplares anexa a su lujoso sillón. Luego, se puso de
pie maldiciendo entre dientes (“¿Qué estarán haciendo?”, farfulló repetidas
veces) mientras buscaba sin suerte las zapatillas de andar por casa, que las
había dejado tiradas de cualquier manera antes de apontocarse en el sillón de
orejas. Exhausto, desistió en su búsqueda, saldría descalzo, y se abrochó los
botones de la enorme camisa, que daba la sensación de ser aún más grande de lo
que era a causa de que la llevaba por fuera de los pantalones, unos roídos y
descoloridos vaqueros.
Los martillazos no remitían ni por un momento, ya
llevaban varios minutos golpeando sin parar: “¿Cuánto tiempo van a seguir
así?”, se preguntó Juan a sí mismo en voz alta. Como, obviamente, desconocía la
respuesta, giró la llave de su cerradura para ir a parar, entre torpes
trompicones, al rellano de la escalera, una estancia amplia, pero a la vez
húmeda y oscura, muy mal iluminada por un par de insuficientes candelabros, de
esos que cuentan con bombillas que simulan tener forma de velas. Sus grandes
zancadas cruzaron el linóleo y Juan se plantó delante del apartamento de sus
vecinos, cuyo timbre tocó con vehemencia e insistencia. Tras varios segundos de
normalidad el ruido de los golpes cesó y, casi al mismo instante, la puerta se
abrió. Al otro lado aparecieron tres figuras: una, no cabía duda, era la del
propietario de la casa que, ataviado con jersey y pantalones de pinza, miraba
con recelo al extraño hombre gordo que había llamado a su puerta; las otras dos
figuras parecían más jóvenes que la primera, aunque superarían ya con creces la
treintena, y, en cualquier caso, eran dos hombres que portaban monos blancos de
trabajo, por lo que Juan dedujo que eran obreros y, por tanto, los odiosos
responsables de aquellos martillazos en su pared.
El protagonista de nuestra historia no vaciló ni perdió
el tiempo en presentaciones y demás fórmulas de cortesía, más bien se podría
decir que fue al grano, de forma directa y precisa: “¡Se puede saber qué
demonios hacen!”, vociferó Deza encendido por la ira, no era tampoco Juan lo que
se dice un hombre paciente; a lo que añadió sin dejar tiempo a la réplica: “Ya
se están todos ustedes quietos o vamos tener un problema, ¿me oye, usted? Que
es domingo, que estoy descansando; no se dan cuenta, hombres… ¿Es qué son
idiotas?”, Juan escupió todas y cada una de aquellas palabras con profundo asco
y desprecio, también con algo de confusión, ya que al principio le habló a él,
al dueño del inmueble, pero luego también incluyó en su mención a los
albañiles. En esta ocasión tampoco dejó que sus interpelados, los cuales
estaban, como poco, estupefactos, se explicasen. Juan no quería excusas ni
palabrería, simplemente exigía que parasen de hacer ruido y de dar golpes, y
eso era algo que ya había dicho, así que agarró la puerta de aquel apartamento
que no era el suyo, sino el de su hasta hacía un momento desconocido vecino, y
la cerró de un rápido tirón. Volvió a su casa y dio otro portazo.
Posteriormente, se sentó en su sillón, que era de orejas y también de piel, y
volvió a clavar sus glaucos ojos en el libro, recuperado de la pila de
volúmenes anexa. Y no se oyó nada más, sólo silencio y una agradable calma, al
menos así fue durante un par de minutos.
Transcurrido ese plazo de tiempo, el martillo volvió a su
labor y el atronador golpeteo recuperó su fuerza anterior, es más, a Juan le
pareció que ahora los mazazos todavía sonaban más fuerte. “No puede ser, se
ríen de mí; lo que me faltaba, van a oírme esos animales, van a oírme…”, dijo
tirando el libro por los aires. Esta vez no anduvo, sino que corrió hasta el
descansillo. Juan tenía la frente perlada en sudor, mitad a causa del esfuerzo
realizado y la otra mitad debido al sofoco que tenía en el cuerpo, cuando
aporreó frenéticamente la puerta de su vecino. Éste volvió a abrir, una vez más
franqueado por los dos tipos con el mono blanco, el de la derecha cargaba ahora
con un gran mazo de mango largo (“el causante de todo aquel alboroto”,
consiguió pensar instintivamente Deza).
Juan presumía de expresarse siempre con bastante
propiedad, pero por si aquella gente era lenta de entendederas, repitió el
mensaje de su primera visita (eso sí, lo hizo gritándoles a pesar de que no le
separaba de ellos distancia física) y, ahora, en vez de marcharse como había
hecho antes se quedó a escuchar qué tenían que responderle o a ver si es que
algo, le extrañaba esto último, no había quedado lo suficientemente claro. Fue
el propietario, ahora Juan Deza sí se fijó en su rostro pálido y su mal
recortada perilla (le pareció a primera vista un auténtico pusilánime, un ser
despreciable), el que de los tres tomó la palabra y lo hizo en un tono de voz
bajo, duro y al mismo tiempo conciliador, aunque en el fondo se mostraba muy
tajante. El propietario le vino a relatar a Juan que aquellos dos hombres del
mono blanco eran amigos suyos y le estaban ayudando a hacer una “chapuza” (esa
fue la palabra que utilizó) en el apartamento; según narró a Deza, su mujer
había heredado la casa hacía cosa de un mes y se querían venir a vivir a la
ciudad pero, claro, la vivienda había estado años deshabitada y antes de la
mudanza había que realizar ciertas obras para acondicionarla al gusto de ellos.
“Este rollo está muy bien”, pensó un Juan poseído por el enfado y con los ojos
enrojecidos, “pero a mí qué me importa, no habrá días en la semana para ponerse
a dar la murga el domingo”; Deza quiso hablar para repetir por tercera vez su
orden de que parasen y, por qué no, también mandarlos de nuevo a freír
espárragos, mas el propietario, que había cogido el mando de la conversación y
no quería dejar de hablar, se le adelantó y le informó de que las obras iban a
realizarlas durante los fines de semana ya que no tenía dinero para contratar a
obreros profesionales y la labor, además, la llevarían a cabo sus dos amigos y
él en sus ratos libres. “Ya sabe usted, la crisis que obliga a reducir gastos y
más cuando hay poco trabajo”, remató su argumentación el propietario, siempre
usando un tono de voz bajo, seco. Juan compuso una mueca de sorpresa que, en
realidad, era de incomprensión: “¿No van a dejar de hacer ruido? ¿Eso me está
diciendo?”, se preguntó mentalmente, casi sin llegar a creérselo. El
propietario, cuyo nombre no dijo en toda la conversación (tampoco se presentó),
se disculpó de nuevo por las posibles molestias que le causasen y cerró la
puerta de golpe. Enseguida, esta vez aún desde el descansillo del edificio,
Juan Deza volvió a oír los martillazos, constantes y ruidosos como la furia que
le consumía por dentro.
“¿Con qué me salen con estas? Piensan ignorarme, ¡bien!”,
masculló Juan de vuelta a su apartamento. No estaba dispuesto a dejar que
jugasen con él. Así que, sin dudarlo un segundo, fue hasta el teléfono y marcó
tres cifras del mismo tras descolgar el auricular: primero presionó el cero;
luego, siguió pulsando el nueve y, finalmente y para terminar, tecleó el uno.
“Si esos tres tienen ganas de molestar, van a ver con quién están tratando”,
pensó Deza mientras miraba a través del ventanal abierto y esperaba a que el
teléfono diese tono de línea.
Después de informar a la policía, que le garantizó que en
breve una patrulla de servicio se desplazaría hasta su inmueble para mediar en
el conflicto y tomar las medidas pertinentes, nuestro protagonista se acercó
hasta la pared, en la que seguían retumbando los incesante martillazos (no
habían cesado ni un instante), y gritó para hacerse oír por encima del
ensordecedor metrónomo: “He llamado a la policía. Ya vienen hacia aquí, ¡a lo
mejor a ellos si les hacéis caso!”. Los golpes se interrumpieron de inmediato y
reinó el silencio, volvió a imperar la calma y la paz en el apartamento. Juan
se rió entre dientes, complacido: “He vencido a esos cretinos”, susurró y
remató su frase, aunque esto último sí lo dijo para sus adentros: “No los voy a
dejar escapar de rositas, estos van a pagar la tarde que me están dando;
todavía no he acabado con vosotros”.
Juan Deza estaba
pletórico, no cabía dentro de sí, les había vencido; esos tres mequetrefes del
apartamento de al lado habían dejado de armar jaleo, seguramente asustados ante
la próxima llegada de los agentes de policía. Habían pasado ya más de diez
minutos y a los oídos de Juan no llegaba sonido alguno procedente de la pared; silencio,
tan sólo placentero silencio. Agotado por el ajetreo y la tensión acumulada,
Juan Deza dejó caer su pesado cuerpo en el sillón de orejas y palpó, con los
ojos cerrados (necesitaba reposar la vista, aunque únicamente fuera durante
unos segundos) y la mano sudorosa, la pila de libros contigua a su poltrona.
Pero no encontró la recopilación de cuentos breves escrita por Bolaño, “¿dónde
la he metido?”, se inquirió. Ahora que había vuelto la paz, que podía volver a
imbuirse en su tarde de domingo, en su tarde de lectura, no hallaba el dichoso
libro. ¿Dónde lo había metido? No lograba acordarse. “¿Qué he hecho con él?”,
cavilaba reflexivamente: “Leía sin poder concentrarme por el ruido del vecino
cuando me he alterado y he…”. Ahora sí le vino a la cabeza lo que había pasado:
la segunda vez que había ido a quejarse al descansillo, antes de salir de su
apartamento, había lanzado el libro con genio furibundo.
No había tiempo que perder, debía recuperar el rato
perdido. Por tanto, Juan empezó a recorrer su apartamento en busca del ejemplar
extraviado. Para ello repasó cajas y montañas de libros apilados, removió
sillas y muebles, y hasta se agachó debajo del sillón para echar un vistazo:
allí estaban sus zapatillas de andar por casa, las que antes había necesitado.
Nada, no lo encontraba, “¡qué desastre! Esto es ya lo que me faltaba hoy”.
Exasperado, Juan Deza se asomó al ventanal para mirar el
ajetreo cotidiano de la ciudad, cuatro plantas debajo de él. Normalmente,
cuando estaba nervioso o inquieto, le tranquilizaba dejar vagar sus ojos por
las siluetas que paseaban calle abajo o se movían tras los cristales de los
edificios de enfrente. Y ahí estaba, Juan Deza no se lo llegaba a creer, casi
no podía creerlo, pero lo estaba viendo: el libro de Bolaño se encontraba ahí,
delante de él, un poquito más abajo; concretamente, apoyado en la cornisa que
circundaba el ventanal, con media tapa fuera del borde, suspendida en el aire,
y la otra media mágicamente adherida al hormigón de la fachada. “Sí que lo he
lanzado con fuerza”, pensó, “misterio resuelto, ahora simplemente hay que
atraparlo”. Juan estiró su brazo derecho y este fue iluminado por la luz de sol
de aquella tarde dominical. No llegaba a agarrarlo del todo, aunque ya
acariciaba el libro con los dedos. Alargó un poco más la mano y, por tanto, el
brazo y, para ello, inclinó su voluminoso torso hacia adelante, colocándose en
precario estado de equilibrio. Fue entonces cuando por fin asió los relatos de
Bolaño, justo cuando inesperadamente el martillo volvió a sonar al otro lado de
la pared, haciendo un ruido estrepitoso que aturdió momentáneamente a Juan
Deza, sólo por un instante, lo suficiente para hacerle perder su precario
estado de equilibrio y desaparecer al otro lado de la cornisa, al otro lado del
ventanal.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
A la mañana siguiente una nueva semana comienza; es lunes
y, a primera hora, el cielo amanece de un color gris sucio, adornado de varias
nubes amenazantes desde la distancia. En un kiosco cercano al apartamento de
Juan Deza un hombre, no nos importa quién es, compra un ejemplar del periódico
local. Con sorpresa, lee la principal noticia de portada. Parece ser que
alguien ha muerto en el barrio. Intrigado, nuestro desconocido lector de prensa
abre la edición y busca en las páginas interiores la crónica completa. Cuando
empieza a caer una fina llovizna, por fin encuentra el texto, enmarcado en la
parte superior de la página once. Según narra el redactor: “Un vecino se quitó
la vida ayer domingo saltando desde el ventanal de su apartamento”. “Los
primeros indicios hacen pensar que posiblemente la víctima se suicidó debido a
la imposibilidad de hacer frente a sus abundantes deudas económicas y a no
poder encontrar empleo”, continúa leyendo y la pieza aún contiene más
información: “Los que le conocían dicen del finado que era una persona huraña y
retraída; minutos antes de su muerte discutió con un vecino del inmueble:
‘Parecía fuera de sí, aquel hombre daba miedo’, ha comentado el inquilino a
este medio”. “Que noticia más triste”, piensa en voz alta nuestro comprador
anónimo, a lo que enseguida apostilla: “Esta crisis nos acabará matando a
todos”. El kiosquero asiente con la cabeza. Nuestro lector de prensa no tiene
tiempo para demorarse más; además, las primeras gotas de lluvia comienzan a
calarle la gabardina y empieza ser necesario ponerse a resguardo del agua; de
modo que se despide con un gesto de la mano, dobla el periódico y se lo coloca
bajo el brazo. Sus pasos le conducen calle abajo, no quiere mojarse por lo que
va esquivando los charcos que ya se forman. Dentro uno de ellos, para su
asombro, observa que yace un libro bastante ajado, con los bordes doblados y
las hojas empapadas, el color de las tapas está prácticamente ido. Se agacha y
lo recoge, es una recopilación de cuentos breves escrita por Roberto Bolaño.

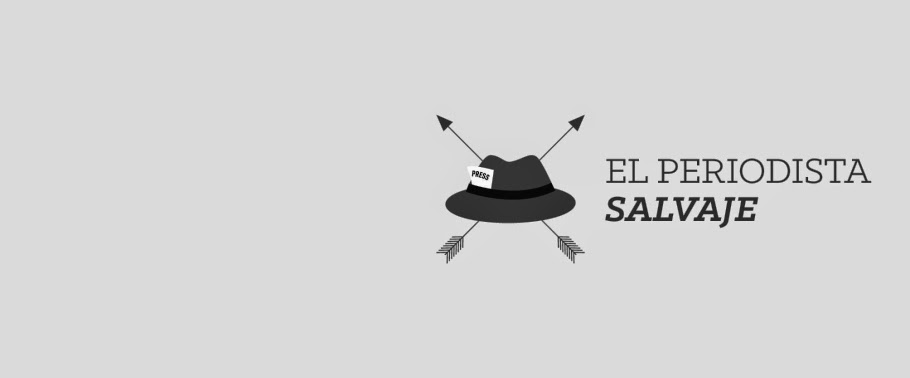

.jpg)



