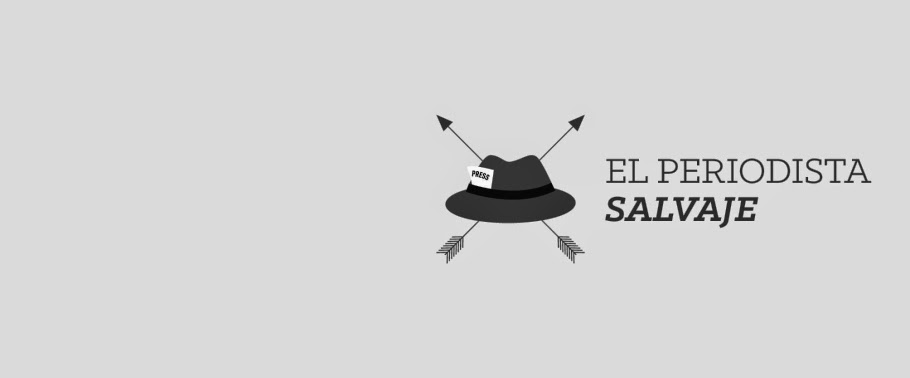En fechas recientes he viajado en tren, por diversos
motivos me he visto obligado a tomar varios y en uno de ellos, el que
precisamente cubría el desplazamiento más largo, me contaron la historia que a
continuación reproduzco. Pese a lo fantasioso e hiperbólico del relato que me
fue narrado, el episodio es verídico o eso opino yo, y quizá me agarro a ello
porque siempre me ha gustado tener fe en lo improbable y en lo aleatorio; no lo
sé, la verdad…
Cuando ustedes lo oigan (o, mejor dicho, lo lean) casi
con toda seguridad tenderán a pensar que no es cierto y que por tanto alguien
lo inventó (tal vez aventurarán que yo mismo lo fabulé) ya que cosas así no
ocurren hoy en día, no suceden a nuestro alrededor. Lo único que puedo afirmar con
rotundidad es que yo me creí sus palabras a pie juntillas, como suele decirse,
desde el primer momento en que empezó a hablar y dichas palabras flotaron en la
quietud interior del vagón mientras sus manos acabadas en dedos redondeados de
uñas imperceptibles, gesticulaba muchísimo, dibujaban el aire de forma
invisible al tiempo que yo atendía con devota concentración a su voz y al
mensaje que ésta albergaba, dejado sobre mi regazo el libro electrónico que
antes me entretenía.
Ella era azafata pero ya había terminado su jornada
laboral, aunque su pelo castaño recogido de manera perfecta parecía sugerir que
su turno acababa de iniciarse y, además, aún portaba su uniforme de trabajo:
chaqueta y falda negras, zapatos con algo de tacón y pañuelo verde esperanza
anudado al cuello como único detalle ligeramente alegre o vistoso. Pero ella me
dijo que no, me dijo que a esas horas su día ya llegaba a su fin y que viajaba
en el tren de vuelta a casa, ubicado su hogar en una localidad que debía cruzar
el ferrocarril y hacer parada, más o menos a mitad de camino de mi destino. Me
dijo todo esto sentada a mi lado. Ella me había abordado y se había posado a mi
vera mientras me encontraba absorto en la lectura de una novela. Enfrascado en
el libro como estaba tardé en advertir su presencia. De vez en cuando retiraba
yo la vista de la falsa tinta digital que simulaba la apariencia de una hoja de
papel y dejaba las pupilas vagar al otro lado de la ventanilla y entonces durante
un rato veía sin ver los campos y el cielo y las luces de las casas, o lo que se
me antojaban casas en lontananza, pequeños candiles amarillos distantes que no
duraban mucho ante los ojos, pues el velocísimo tren devoraba paisajes
nocturnos con pasmosa celeridad. Y en uno de esos momentáneos e involuntarios
atisbos terminé por percatarme de su sorpresivo arribo.
Después de saber su destino, le pregunté su nombre y ella
me lo dijo y a mí éste me sonó bonito y melódico. Lo memoricé enseguida,
resulta difícilmente olvidable. Quise yo pronunciar el mío como fórmula de cortesía,
pero la azafata fuera de servicio me lo impidió y me anunció que ella lo
adivinaría, cosa que de hecho hizo y, para mi asombro, lo acertó a la primera y,
entonces, vio mi gesto de incredulidad y arguyó que tenía cara de llamarme como
me llamo, que de qué me extrañaba. Sin darme tiempo para asimilar sus
increíbles capacidades indagatorias me inquirió cuál libro estaba yo leyendo.
Le comenté que se trataba de una novela: ‘2666’, del chileno Roberto Bolaño.
Mi improvisada compañera de asiento esbozó una sonrisa y
sus ojos diamantinos se agrandaron sobremanera y por primera vez pensé que éstos
quizá nunca parpadeasen ni se cerrasen. Me encanta, es de mis favoritos, casi me
gritó pese a estar el uno del otro demasiado próximos o tocantes; ¿te está
gustando? Respondí que mucho pero que todavía me quedaba por leer más de lo que
llevaba leído. ¿Qué otros libros de él conoces? Le inquirí, mas no me
respondió; me pareció que no había oído la cuestión y, en lugar de una contestación,
dijo que no le gustaban los libros electrónicos, que no le eran cómodos ni
gratos, que prefería el papel y cuanto más vetusto y gastado y amarillento,
mejor. El tono de su voz bajó mientras se quejaba de la modernidad de esos
‘aparatejos’, como ella los calificó.
Y, como si se hubiese cansado de su propio comentario y,
a la par, hubiese recordado algo trascendental o que venía perfectamente a
colación en nuestro errático diálogo, me preguntó si sabía yo que Bolaño se
había inspirado en un pasaje ocurrido en un tren a la hora de componer el
fragmento de ‘2666’ en el que se habla del peculiar pintor (cuya nacionalidad ella
no era capaz de recordar en ese momento) Edwin Johns, ése que en un arrebato
creativo se cortó la mano con la que pintaba y la mandó momificar para ubicarla
a modo de remate estelar a su obra más ambiciosa: una espiral de autorretratos
presidida en su mismísimo centro por la citada y reseca mano del artista, desde
ese momento condenado él a ser por siempre manco y también un habitante de la
jubilación profesional, a partes iguales estos dos estados irrevocables tras su
voluntaria y decidida amputación. Dije yo en ese momento que aquello no podía
ser posible y que carecía de sentido. No veo ninguna relación entre el
misterioso y enigmático pequeño personaje de la novela y un tren o los avatares
que pueden sucederle a uno en un tren o ferrocarril, concluí. La azafata me
detuvo con uno de los raudos gestos de sus manos acabadas en dedos redondeados de
uñas imperceptibles. Dijo que por raro que pareciese así había ocurrido y que
al legendario autor chileno afincando en Cataluña, en uno de sus viajes en tren
cama al Sur, le había sido narrado un relato que le impactó profundamente y que
acabó utilizando para el Edwin Johns de la novela.
La historia, según ella, resultaba muy popular entre el
gremio del transporte ferroviario y me comentó que el paso de los años, había
sucedido larguísimo tiempo atrás, la había ido difuminando e idealizando y los
que la sabían en la actualidad ya dudaban de si se trataba de un cuento trágico
o de un horripilante hecho fidedigno. Salvo ella; ella podía asegurarme a
ciencia cierta que realmente aquello se produjo. Intrigado, le pedí por favor que
me contase la historia, que me extrajese las dudas e incertidumbres que su
discurrir me había inoculado, que saciase mi devoradora curiosidad. Miró ella un
momento su reloj y algo debió de pensar porque estuvo durante segundos callada,
como si razonase o siguiese los pasos de algún intrincado análisis mental.
Supongo que terminó por acceder a mi petición, no sé qué
razones la impulsaron a ello, porque dijo tenemos tiempo hasta que lleguemos a
mi estación. De acuerdo, te la contaré, me dijo a su vez. Dejé entonces yo el
libro electrónico, olvidado por completo, en un recoveco del asiento y adopté
una posición que colocaba mi cuerpo enfrente del suyo y que me permitía ver a
la perfección cada uno de los aspavientos que adornaban el relato de su
historia oral, y me permitía ver también sus ojos diamantinos que parecían no parpadear
nunca y su pañuelo verde esperanza, que se contraía y expandía empujado por la
tersa piel del cuello cuando hablaba y respiraba y sonreía, quedaba asimismo
bien visible para mi deleite; toda la composición de su adorable y bello rostro
coronado por aquel moño castaño que, perfectamente recogido, conducía al equívoco
de pensar que su turno laboral recién había dado comienzo cuando en realidad
ella ya se encontraba exhausta después de una larga jornada y volvía a casa
como pasajera invitada del tren que a mí me llevaba a mi destino, distinto al
suyo, nada de ello impedimento para que se me hubiese aproximado y nos
hubiésemos presentado (ella lo hizo por los dos, ya que adivinó mi nombre) y
yo, además, hubiese decidido renunciar al libro que leía con ahínco,
prefiriendo en lugar de eso mecerme sobre los raíles al son de sus palabras, al
calor de sus encantos, al influjo de su arrastrante magnetismo.
Ocurrió en un tren como éste, sólo que más antiguo y hace
mucho tiempo, afirmó para levantar el telón de su relato. Y también me dijo,
iniciada ya la historia, se conocieron en un desplazamiento en tren y desde esa
precisa coincidencia ya no dejaron de encontrarse. Eran jóvenes y él viajaba de
vuelta a la ciudad que le había visto nacer y ella, en el otro lado del
columpio vital, se desplazaba por motivos laborales a esa misma urbe. Quiso el
azar que les tocase ir sentados juntos y con presteza desarrollaron un trato
coloquial. Se sentían atraídos mutuamente y con cada coincidencia en el
ferrocarril, y éstas se daban muy a menudo porque ambos tenían que viajar hasta
esa ciudad con frecuencia y de cierta forma entre consciente e inconsciente los
dos trataban de coger el billete para el tren de la misma hora a la que se
habían conocido, su confianza crecía y crecía.
Terminaron por enamorarse y entregarse a lo que podría
llamarse una relación, pero una relación un tanto especial, debido a que jamás
se veían en el origen o el destino sino que ceñían su trato exclusivamente al
vagón, donde se mostraban acaramelados (cuando la azafata me relató este
fragmento de la historia se sonrojó levísimamente). El asunto empezó a ser la
comidilla entre los revisores y los maquinistas. Tan absurda se volvió la
pasión entre la pareja que comenzaron a realizar el trayecto en tren casi a
diario y varias veces a lo largo de la jornada (ida y vuelta), para así poder
compartir más tiempo juntos. Era, auguró la azafata que me refería este hecho
remoto y pretérito, como si hubiesen decidido salvaguardar su amor de los
avatares del mundo exterior, como si hubiesen optado por agarrarse a la magia
surgida entre ella y él en el primer encuentro, como si, en definitiva, hubiesen
apostado por prolongar la breve y embriagante perfección que producen los
viajes ferroviarios.
Sin embargo, todo acabó un día de forma tan abrupta como
se inició. Ella alteró su rutina y decidió bajarse en una parada del tren
previa a la llegada al destino. ¿Acaso habían discutido? Se preguntó y me
preguntó la azafata. El caso es que, retomó su hilo narrativo, ella se apeó
airada y él permaneció sentado junto a la ventana. Reparó entonces el joven que
su amor se había dejado atrás el bolso y corrió con él entre las manos. La
llamó de un grito y ella se volvió, se volvió y distinguió su bolso y, como
acto reflejo, se llevó los dedos al hombro en busca de una correa que no estaba
ahí y que, en cambio, la tenía él, que la instaba a volver para recogerlo. Con
pasos acordes a la solemnidad de un plano cinematográfico a cámara lenta ella
regresó junto a la puerta del vagón. Aguardaba él en la penumbra interior con
el brazo extendido. La joven enamorada y posiblemente enfadada cogió el bolso,
pero él no lo soltó y ambos quedaron con los brazos tirantes, el bolso en
medio, y ambos quedaron por tanto mirándose, él admirándola refulgir bajo el
sol de la mañana y ella oteando la grisácea sombra procedente del interior
metálico. Ninguno soltó su extremo y así se encontraban, ambos agarrados, en el
momento en que las puertas hidráulicas del tren cerraron sorpresivamente sus
hojas y seccionaron el brazo derecho del amoroso joven a la altura de la
muñeca. Su cuerpo, los ojos inyectados en dolor rojo, permaneció dentro del
tren y un chorro a borbotones de pardusca y densa sangre emanó proyectado del
final de su extremidad superior, empapando los flamantes y diáfanos cristales.
Segundos después cayó desplomado y murió desangrado mientras el tren se alejaba
de la estación e iba ganando más y más velocidad. Ella, sin embargo, permaneció
de pie sobre el andén, petrificada y también sola. Su brazo aún se proyectaba
hacia delante y sostenía el bolso y, del otro extremo, la mano que ella había
conocido y acariciado; la mano de él que, ahora, amputada y goteante, muerta y
contraída la musculatura, ella agarraba.
Y ése es el final de la historia, concluyó la azafata y
añadió, ¿qué te parece? No sé qué pensar, contesté yo. Ya, a mí me pasa igual,
coincidió conmigo; bueno, justo a tiempo, llegamos a final de mi trayecto, me
ha encantado conocerte. Y cuando creía que me daría un beso ella se incorporó y
se fue con gráciles andares, abandonándome en mitad del vagón, mi corazón
encogido, reflexivo. Hice amago de levantarme y salir corriendo en pos de ella,
que ya debía de hallarse bajando los escalones que la conducirían al firme de
hormigón, cuando me vi alcanzándola y llamándola por su melódico y sonoro
nombre, lo que haría que ella se volviese sobre sus pies y me diese la mano,
fundidos en un apretón, preludio de un abrazo del que jamás nos separaríamos. Y
entonces vi o, más apropiadamente, imaginé el cierre repentino de las puertas
antes de unir nuestros cuerpos y mi mano siendo amputada y me imaginé muriendo
boca arriba en el suelo de un solitario tren al tiempo que mi desprendida mano
cogía la suya y la piel de su pañuelo verde esperanza se estiraba y se estira
cuando ella grita y salta hacia detrás…
En mi mente vi todo eso y mucho más y, por tanto, me
quedé quieto, desistí enseguida y la olvidé por completo. Lo último que
recuerdo de la azafata es haberla contemplado caminando entre los azules de la
noche rumbo al aparcamiento de la estación de tren. Retomé yo, escasos segundos
después, la lectura de ‘2666’ y postergué su bella silueta a la invisibilidad
hasta hoy, día en el que, mientras escribo las líneas que vuestros ojos leen,
rememoro los de ella, que nunca tenían tiempo para parpadear y eran
diamantinos; y rememoro asimismo su pelo tan perfectamente recogido en un moño
castaño, y por algún oscuro propósito comienza a picarme, a quemarme, la mano izquierda,
con la que escribo que no pinto, y pienso casi sin pretenderlo en Bolaño y en
la dantesca historia de trenes que nunca sabré si realmente sucedió o es una
fábula (quiero creer que ocurrió, ya lo dije anteriormente), y también
vislumbro al, ése sí, irreal y ficticio pintor Edwin Johns y su autorretrato
coronado por su propia mano amputada y momificada y por siempre inservible… Y
he de dejar de escribir o presiento que me haré daño, mi mano izquierda ya arde,
o me destruiré lejos de los encantos de la azafata, lejos de su influjo,
expulsado de la perfección ferroviaria.
->Ilustración realizada por la diseñadora gráfica
Alicia Mula. Visita la siguiente página web para disfrutar de su trabajo: