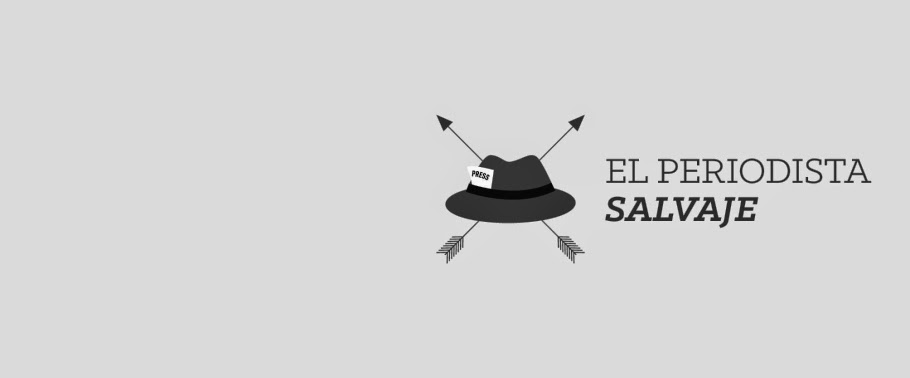6
En casa de Bepo (I).
Material grabado.
Verano de 2013.
Antes de proseguir quiero que conste en acta, como dicen
los leguleyos, que le cuento todo esto porque quiero, porque me da la real gana,
dicho mal y pronto. Usted no me intimida lo más mínimo. No sé si le será útil
eso de sentarse enfrente de su interlocutor y apuntarle con una pistola entre
las manos. A mí desde luego sus amenazas me la traen al pairo. Yo no soy de la
misma calaña que usted. Tampoco me equiparo con ese editor de segunda con el
que se las vio en Málaga. Hubo una época en la que sentí aprecio por ese
mamarracho de Amadeo Garrido, pero comprendí mi error. Se trataba de un bufón
de escasos méritos profesionales, una diminuta estrella que, además, ya se
encuentra marchita y muy pronto caducará del todo. No, yo no soy como ese viejo
chocho que charló con usted junto al mar. Cuando me lo cruzo por las calles de
esta hermosa ciudad ni tan siquiera me paro a dedicarle una mera atención o
cortesía, no las merece. Botarate bonachón, estúpido Garrido…
Yo soy el gran Carlos Bepo, ¿pero quién se cree usted? Mi
voz ha rugido, ruge y rugirá por siempre en el panorama de la crítica musical
española. Soy el Alfa y la Omega de mi profesión. Este opulento salón y esa
inacabable colección de vinilos que degustan sus ojos infames fueron
construidos con esfuerzo y tesón, a base de luchas y de incansable trabajo. A
mucha honra presumo de tener enemigos, ya que no existe mejor forma para saber
que uno ha alcanzado la grandeza que observar las envidias cainitas que la
estela de su andadura levanta. Soy temido, ¿me oye bien? Temido. Y si no,
pregunte por ahí.
Sepa usted que hay cierto cantante argentino que tiembla
como un flan, eso me han susurrado las lenguas malintencionadas, cuando oye mi
nombre, que a día de hoy sigue lamiéndose las heridas que mi feroz crítica de
‘su palacio de las flores’ le dejó tatuadas en la piel; ¡pero cómo publicó ese
álbum! ¿Qué iba de buen cantante? ¿Él? ¿Con su voz? Y no resulta menos famosa
la inquina que me guarda el aragonés errante, Enrique Bunbury. Jamás me
perdonará las burlas y columnas que durante semanas le dediqué a ‘Radical
Sonora’. Y es que nunca debió dejar los ‘Héroes’ para embarcarse en una
aventura que trajo al mundo degradaciones descomunales como ‘Planeta Sur’.
Cierto es que con el transcurso inexorable de los años ha ido ganando peso como
solista y, de hecho, yo he publicado en prensa elogiosos artículos a su favor,
pero me comentan que se ha vuelto imposible el armisticio entre nosotros. Me
odiará por siempre jamás…
Y también me temerá, claro. Ya se lo he indicado antes a
usted, soy temido, un diablo temido. No tengo más que chasquear uno de mis
artríticos dedos… Ni tan siquiera preciso de ejercitar el índice, con el
meñique le podría aplastar, gusano. Un bramido de mi garganta, volcadas mis
pétreas facciones sobre el auricular del teléfono, y usted estaría finito,
ahogado en su propia ignominia, holgazán estupefacto… Se encargarían de usted.
Y le digo más. Si no me encontrase en un estado tan avejentado y mis brazos y
tórax refulgiesen con el brillo y el vigor de tiempos antediluvianos, le
macharía yo mismo. Me abalanzaría sobre su escurridiza silueta y le ahogaría,
hundiría mis falanges en la flacidez de su piel hasta horadar su patética nuez
de hombre armado… De modo que no lo olvide. Su arma no le confiere ninguna
autoridad sobre mí. Aquí, en mi casa, en el hogar del totémico Carlos Bepo, soy
yo y sólo yo el que marca el compás, el que dicta los tiempos, el que hace y
deshace, el que ordena y manda. Y usted obedece y atiende a mis requisitos.
Espero que no quede resquicio a la duda en cuanto al papel que cada uno de
nosotros juega esta tarde… Ahora levántese y tráigame el control remoto del
aire acondicionado; este calor me aletarga y atonta las sienes… Así está mejor.
Y celebro que guarde esa pistola de juguete, tal vez no sea usted tan
censurable como me pareció al abrirle la puerta… Aunque nunca se sabe al cien
por cien.
No obstante, aclaradas ya las cláusulas de nuestro mutuo entendimiento
y como odio con todas mis fuerzas a ese imbécil gafotas, accedo a explicarme
ante usted.; atienda, eh, porque no repetiré nada. O lo coge al vuelo o se
queda sin ello. Se lo advierto. Bien… Ese hijo de perra de Juan Águila se
plantó aquí una tarde, a la hora de la sobremesa, de fechas no muy recientes ni
tampoco muy distantes en el tiempo. Detesto que la gente se presente en mi
puerta sin anunciarse previamente, nada cuesta echar el teléfono y concretar
una cita, como usted mismo tuvo la gentileza de solicitar cuando pidió reunirse
conmigo... Pues una mierda para mí. Ese cretino de Águila se plantificó delante
de mi casa y se hartó de pulsar el timbre hasta que me arrancó de los brazos de
Morfeo y, entre movimientos torpes y dolientes provocados por el abrupto
abandono de mi reparadora siesta diaria, me obligó a salir al portal a ver qué
demonios ocurría en este puñetero planeta; qué era tan urgente.
En la calle Armas sólo estaba él, cosa lógica teniendo en
cuenta las horas de venir a molestar. Del cielo azul blancuzco caía un manto de
calurosa luz solar que todo lo atravesaba y, bajo mi camisa de mangas cortas,
comencé a transpirar copiosamente. Esa tarde teníamos en Córdoba un bochorno mefítico,
propio de un verano anticipado, y la ciudadanía, más avispada que los osados
foráneos, se había refugiado en sus maltrechos hogares. A lo lejos, la plaza de
la Corredera llamaba la atención por lo desangelada e inhóspita que se
encontraba… Con tal de escapar de las altas temperaturas invité al indeseado
visitante a explicarse dentro de este palacete, no deseaba discutir ni mandarlo
a tomar por culo en un ambiente que, a mi edad, en poco rato me conduciría a la
deshidratación. Le indiqué con un gesto que entrase y él no lo hizo, al menos
de momento. Terminó por entrar, pero antes se presentó de forma parca. Me dijo
sucintamente que se llamaba Juan Águila y que necesitaba hablar con Carlos
Bepo, es decir, conmigo. Según comentó, sabía algo que le resultaba imperioso
hacerme llegar cuanto antes. Suspiré exhausto, temeroso de la clase de
charlatán con el que tendría que lidiar aquella tarde, unas horas que yo pretendía
dedicar a la corrección de mis memorias (pendientes de publicación) después de
haber descabezado un confortable sueño.
Los dos juntos caminamos hasta este salón y le rogué que
tomara asiento. De forma tajante le pedí que fuese al grano y luego se marchase
por donde había venido. A su vez le recriminé la falta de modales y decoro por
presentarse de esa manera. Recuerdo que argüí que únicamente un cabrón molesta
a un venerable hombre en sus momentos de asueto… Águila nada de esto oyó ya
que, desde que había franqueado con pasos lentos y elásticos los muros de mi
casa, no había dejado de hablar de incoherencias que yo no me molestaba en
fingir escuchar. Y como no le hacía caso, le hablaba mientras me hablaba. De
hecho, los dos hablábamos más para nosotros mismos que para el otro y Juan, ese
mequetrefe pendenciero, gritó de repente. Sí, sí, con esta voz que pongo gritó
como un descosido ¡Bepo, Elston Gunn está vivo! ¡Se encuentra vivo! No murió,
no murió en el accidente de avioneta, ¿qué le parece? ¿Qué opina? ¡Diga! Y
entonces, repentinamente mudo, la rabia con frecuencia me seca el paladar,
inicié el análisis, ante todo racional, de las bobadas que aquel sujeto
profería con tanta escandalera. Y reparé también en su imagen misma, diría más,
reparé en la esencia que de él emanaba, con aquellas gafas de ver enormes y la
barba mal afeitada, con sus pelos de vagabundo y su gabardina raída sobre una
camisa de gusto horrible… Y… Y, por vez primera (no fue la última), sentí la
imperiosa y vital necesidad de soltarle un directo a la mandíbula a aquel
arlequín desprovisto de gracia. Deseé partirle la jeta.
Me contuve, Dios sabe que me contuve de descargar mi
furia sobre él en forma de tromba heterogénea de golpes y mamporros. En lugar
de eso me acerqué a aquella estantería y extraje una carpeta con recortes de
prensa. Tras un breve rastreo le estampé delante de los ojos el obituario de
Elston Gunn que yo mismo otrora firmé. Él agarró la celulosa con yemas temblorosas
y calló. Sus ojos leían con pasmosa velocidad. Una vez hubo devorado las líneas
que dediqué en su día a aquel gran artista que tan prematuramente nos dejó
huérfanos, Juan me preguntó si había alguna forma de convencerme de que Gunn
todavía vivía. Le contesté que no, le garanticé que no lo lograría nunca a no
ser que el propio bardo peninsular, el mismísimo Elston, atravesase en esos
precisos instantes las lindes de mi salón y se plantase delante de mí. Tal vez
ni eso sería suficiente, le dije a Águila y añadí, tal vez le exigiría que
hiciese como Cristo, yo desempeñaría el rol de Santo Tomás, y por tanto Gunn no
tendría más remedio que enseñarme, como el Señor mostró sus manos
ensangrentadas y atravesadas, las secuelas de su accidente aéreo, los restos
carbonizados por siempre adheridos a su esquiva silueta. Juan rió en respuesta a
mi ocurrencia, pero yo adivinaba entre bambalinas que nada de aquello le
despertaba hilaridad. Mis deducciones de aguerrido Holmes me hicieron vislumbrar
la derrota de mi oponente, lo que me alegró sobremanera a la par que me dulcificó
ligerísimamente el humor. Ese Águila había venido a mi casa convencido de que
se presentaría ante el gran Bepo como un mesías, que yo le esperaría con los
brazos abiertos y creerías las sandeces que brotasen de sus labios…
No me agrada reconocerlo, pero por un momento, olvidados
ya el calor y la siesta interrumpida, me dio pena ese espantapájaros dotado de
vida. Al fin y al cabo había devuelto a mi memoria un nombre por mucho tiempo no
recordado: Elston Gunn. Yo conocí y traté a Gunn, y le admiré como el que más.
Yo le estudié y le rendí pleitesía. Yo me desviví por él y coleccioné sus
discos y su obra, todo en lo que él dejase su irrepetible esencia, su impronta.
Aquel joven lo resucitaba de mi pasado y yo me cebaba con él. Venció en mí el
lado bondadoso y me compadecí del miserable Juan Águila. Le invité a sentarse
en ese sofá que ahora ocupa usted y le animé a que me contase más sobre sus
propósitos. Se me apeteció hablar con alguien del difunto Elston Gunn y lo
pagué caro, ya le digo si lo pagué caro, a un precio altísimo…
Le di tiempo para que se repusiese y se acomodase,
mientras tanto me desplacé hasta el tocadiscos y puse a girar el disco último
de David Bowie, ese que nadie supo que andaba grabando, la joya que materializó
su regreso, a principios de este año 2013. Durante aquellos días recuerdo que
escuché ese álbum hasta la saciedad, me pareció y me sigue pareciendo puro y
sucio, elevado y subterráneo; tiene melodías que uno siente como descubiertas
muchísimos lustros atrás y que, sin embargo, nunca habían sido grabadas hasta
que el Duque Blanco las atrapó en su ‘Día de mañana’; adoro el inglés, pero me
gusta más traducir los títulos al español, es una manía inofensiva... Pero no
espera usted que le hable de Bowie ni de mis hábitos y rarezas, aunque si lo
hiciese, debería hallarse más que agradecido de que el mismísimo Carlos Bepo se
muestre tan campechano y hablador con su persona. Muchos matarían por el rato
que ambos compartimos en estos instantes.
Volviendo al tema que le vengo a relatar, Juan Águila me
dijo que era periodista, me dijo también que escribía un libro, un libro sobre
Elston Gunn, para más inri. Eso le hizo contactar con Garrido y éste último le
había enviado hasta mí. Además, me juró que creía que Gunn no había muerto. No
fue capaz de argumentar su teoría e incluso me reconoció que no disponía de
pruebas fehacientes con las que sostenerla. Mucho me confesó. Descubrí
enseguida que era Águila un hombre de contrastes, viraba del mutismo al
cotorreo en décimas de segundo. Le había preguntado cortésmente con la
intención de que se recuperase de la lectura de la necrológica por mi mano
escrita y ahora, en cambio, me castigaba con su vida y milagros en versión
extendida… Empezaba a irritarme de nuevo, así que opté por frenar su errabundo
discurso. Más concretamente, le ofrecí mi ayuda. Le comenté que no iba a
obtener nada de mí en cuanto a sus creencias en resurrecciones, ni siquiera
Elston Gunn podía haber escapado de la muerte, ni siquiera él podía haber
mentido a todo el mundo y desaparecer... Sí que había desparecido, por
desgracia. Pero había desaparecido porque había muerto, la vía de escape que
aunque no queramos a todos nos alcanza. Pese a que no le creía, le sugerí que,
como experto en música y, sobre todo, como estudioso de su obra, quizá sería
capaz (no quise pecar de soberbio, aunque sabía de sobra que yo sería más que
capaz) de esclarecerle algún que otro aspecto difícil o recóndito que pensase
incluir en su libro.
¡Y qué bastardo! Es que lo rememoro y me arrepiento de mi
bravuconería inicial, lamento no haberlo tomado más en serio. Cómo pude
confiarme de esa forma, volverme vulnerable, ¡bajé la guardia! Después de oír él
mis palabras con la vista clavada en los retratos de las paredes que, como
muertos inquietos, nos miraban y nos miran hoy, testigos de todo este asunto
relacionado con Águila; después de escucharme, compuso un gesto esperanzado y
me inquirió algo que me sorprendió que él supiese. Enseguida recordé que se
había entrevistado con el mequetrefe de Garrido, que casi con toda seguridad lo
habría aturdido a base de embelecos y verdades a medias.
El caso es que me preguntó si sabía algo sobre una
canción de Gunn secreta y perdida. Un tema que, Juan aventuró, fue compuesto al
final de su carrera, a lo mejor fue su última composición; y, además, hizo esta
canción mano a mano con el gran Tom Waits. Y Gunn la tocó sólo una vez en una
improvisada noche de San Juan y dijo antes de entonarla, a los pocos presentes
que allí se encontraban, en su mayoría curiosos y conocidos, no más de una
treintena, que la iba a incluir en su próximo disco, pero días después se murió
y, como por aquellos años nadie contaba con dispositivos como los teléfonos móviles
con los que haber grabado el audio de forma improvisada en la playa, la joya se
perdió… Todo eso me preguntó al mismo tiempo que, en realidad, no me preguntaba
sino que lo aventuraba y hasta me lo afirmaba; sí, creo que lo afirmaba a la
espera de mi confirmación.
Bowie cantaba ‘Valentine´s Day’, sin duda el mejor corte
del disco, cuando yo le indiqué a Águila que sí, que sus suposiciones eran
ciertas, que tenía razón en mucho de lo que decía. Le aseguré asimismo que yo
conocía la historia completa, pero que no se emocionase tan pronto, ya que esa
canción de la que hablaba se había perdido para siempre hacía décadas. No quedó
prueba auditiva de su existencia, sino yo lo sabría. Él se incorporó en el sofá
y por un momento pensé que se abalanzaría sobre mí con la intención de beberse
mi información, mi conocimiento; su expresión se había vuelta afilada, felina.
No obstante, me pareció un gato pero también me pareció un vampiro, un vampiro
impaciente que no esperaría al desenlace de mi relato sino que me abriría en
canal para hurgar en busca de lo que necesitaba saber, para coger algo de lo
que había venido a requisar a mi palacete. Mas su expresión únicamente duró lo
que una mota de polvo tarda en elevarse dentro de una corriente de aire
caliente. Al momento, una señal de mi mano y su propio autocontrol le ataron y
volvió a reclinarse con delectación en la mullida tela que le daba asiento.
Yo debí haber cortado el encuentro en ese punto. Queda
claro que no lo hice. Fui estúpido. Una parte de mi ser deseaba disertar sobre
Gunn, otra todavía se sentía algo culpable… Lo sé, no es propio de mí. Será
cierto eso de que la edad nos comienza a ablandar el carácter. A su vez, una
tercera parte de Bepo, la furibunda, no le temía y en el fondo quería que Juan
se me hubiese abalanzado y así haber podido asirlo, así haber podido destrozarlo
entre mis garras que tan diestras fueron a la hora de pelearse en el pasado
remoto. Para resumir y no hacérselo excesivamente largo, me confié y me pilló
en un día charlatán. Eso me llevó a dar respuesta a sus pesquisas sobre la
canción perdida de Gunn.
Tom Waits fue el causante de todo, con estas exactas
palabras inicié mi labor clarificadora. Eso le dije a Juan Águila de primeras y
luego le dije mucho más. Esta tarde se lo reproduciré a usted, por algún
extraño motivo me parece su trasunto, como si ambos formasen parte de una
moneda y usted fuese la cruz y Águila la cara, o tal vez al revés. No logro
distinguir sus intenciones con claridad. Tampoco acerté con Juan. Y eso me hace
pensar que los dos son la cruz de esta imaginaria moneda, que ambos son ángeles
caídos que arrasan y destruyen todo lo que tocan, que traen desgracia a las
personas a las que se aproximan. Por tanto, le advierto que después de hoy no
quiero verle nunca más. Con Águila aún me queda un último encuentro pendiente…
Pero será simplemente un ajuste de cuentas, un necesario ajuste de cuentas,
mejor dicho.
No me demoro más en mi explicación. La culpa fue de Tom
Waits que, a comienzos del mes de junio de 1979, se encontraba en París. Debía
tomar un avión que le llevaría ‘down under’, como dicen los anglosajones; es
decir, se iba de gira a Australia. Allí daría una serie de fantásticos
conciertos y, de hecho, lo hizo, pero lo que poca gente recuerda ya es que esos
bolos se retrasaron por problemas logísticos y Waits se vio ante dos semanas de
inactividad, en las que no tenía nada que hacer salvo esperar la salida de su
vuelo que, repito (y le dije que no le repetiría nada), tendría lugar dos
semanas más tarde, siempre que el debut de la gira no se demorase todavía más.
Aquello no gustó a Tom, mas rápidamente improvisó una
idea que, a sus ojos, convertía un fastidio en una magnífica oportunidad. De
forma sorpresiva alquiló un Ford Impala, no sé cómo se hizo con él, estando
como estaba en la europea capital francesa; el hecho es que consiguió el coche
y cogió a su novia del momento, la curvilínea Suzie Montelongo, famosa por sus
jerséis de lana de Angora, y condujo kilómetros y kilómetros de carretera hasta
el sur de España. Waits anhelaba conocer el Mediterráneo, quería comprobar si
el clima era tan parecido al de su California natal como le habían garantizado.
De modo que cruzó Francia, paró a hacer noche en Barcelona y costeó hasta
Granada, donde realizó una breve expedición a través de la ciudad milenaria
para visitar la Alhambra. Y, mientras paseaba con Suzie una tarde noche de
junio por el barrio del Albaicín, se topó de bruces con Gunn que, saliendo de
una tasca y en términos etílicos algo alegre, les reconoció al instante y les paró
(pese a ser español el bardo peninsular hablaba perfectamente inglés, como
puede desprenderse de sus canciones). Elston se presentó y declaró ser el mayor
admirador de la música de Waits. Les invitó a unos tragos y entre risas y
animadas conversaciones (sobre música, sobre cine, sobre el sur de España, sobre
anécdotas de todo tipo…) los cuatro, Gunn también iba acompañado de una
bellísima mujer, ya no se separaron en días…
Juntos bajaron a Málaga y se perdieron rumbo a Marbella.
Bueno, técnicamente no se perdieron, sino que Gunn, bastante inepto a la hora
de orientarse, no recordaba cómo se llegaba a El Cortijo, mítico estudio de
grabación ubicado en la Serranía de Ronda que ha acogido a tantos grandes de la
música desde tiempos inmemoriales. Finalmente, hallaron el lugar y, dicen, que las
dos parejas estuvieron allí un par de jornadas. Dicen también que Waits y
Elston bebieron mucho y hablaron más, que tocaron la guitarra y se hicieron
hermanos y sí, grabaron la canción.
Quise contar más pero en ese instante de la narración
Juan me interrumpió y me cuestionó por qué sabía, con tantos datos como poseía,
que la canción se había perdido para siempre. Entonces, con dolor físico
parecido al de hoy, me levanté, como hago ahora, y me llegué hasta el final de la
estantería, cogí esa caja metálica que ahí sobresale y se la entregué para que él
la abriese. Espere…
Ve, aquí la tiene usted también. Cójala y ábrala usted
mismo, ya verá… Sí, ábrala… ¿Qué? ¿Qué me mira? Claro que la caja está vacía,
pero cuando se la dejé a Águila no se hallaba en este estado. Ahí dentro
guardaba yo la única prueba de la existencia de la canción, lo que me permitía
disipar las dudas que mi propia y venerable edad arrojaba sobre la veracidad de
todo este hecho; cuando uno envejece recuerda lo vivido como soñado, los
niveles se entremezclan y mucho de lo experimentado se transforma en fabulado
o, peor si cabe, en presuntamente fabulado… Ahí se encontraba lo único que
conseguí arramplar del estudio El Cortijo, en las montañas malagueñas. Y Juan
Águila me lo robó. Cuando me ocupaba de darle la vuelta al disco de Bowie, para
poner a sonar la cara B, ese miserable echó a correr con mi posesión entre sus zarpas
y mis achaques convirtieron en inviable la opción de perseguirle. Pero pronto ajustaremos
cuentas. Él sabía que no podía denunciarle porque se supone que aquel documento
tampoco debía descansar en mis manos. Mas Carlos Bepo conoce otros métodos de desquite
y la justicia será impartida. Sí… ¿Sigue sin entenderlo, membrillo? Dentro de
esta caja que usted sostiene yacía escondida una hoja de papel escrita a mano
por el propio Elston Gunn. El trazo de su lápiz fijó las líneas que conformaban
los versos de su canción perdida. Exacto, ese malnacido gafotas me robó la
letra del tema, ¿me entiende, usted? ¡Me sustrajo el borrador con la letra de
la canción!
->En unas semanas la séptima entrega, ¡disponible sólo en la revista Mayhem!
Acerca de 'Rebobina':
Disfrutables
letras inventadas que construyen variopintas palabras que mágicamente componen
intrincados textos que albergan las historias, todas ellas falsas y fabuladas
y, a su vez, divisibles de nuevo en incontables letras. ‘Rebobina’ es el
comienzo de una de esas historias. Pero necesita un final, te necesita. De modo
que te invito; venga, acomódate. Siéntate en esa silla o butaca (o sofá) sobre
la que te gusta reposar mientras lees y adentrémonos juntos en estas líneas
que, entrega tras entrega, irán urdiendo una misteriosa trama compuesta, al fin
y al cabo, de letras; letras siempre extraídas de la esfera de lo fabulado e
imaginado, lugar donde no se vive sino que tan sólo se disfruta.