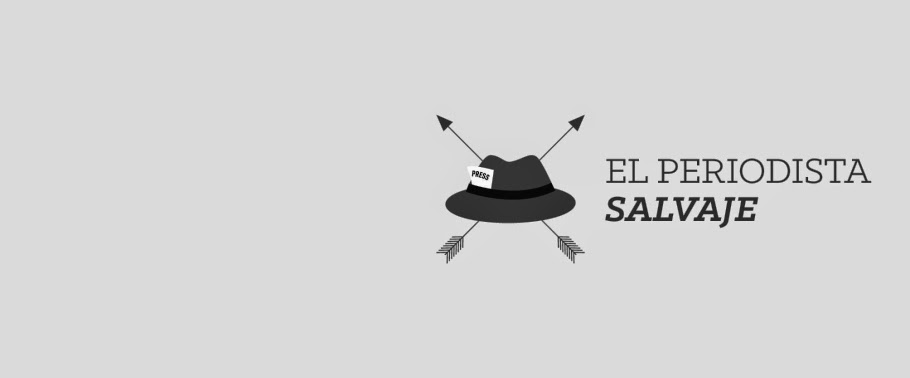Jamás lo he hablado con él pero siempre me he preguntado
por qué mi padre compró aquel libro. No es una de las novelas famosas de George Simenon, ni tan siquiera resulta
medianamente conocida entre sus cada vez menos numerosos seguidores y, además, en
ella no hay ni una mención a su mejor personaje, el celebradísimo inspector Maigret. ¿Entonces por qué se
hizo con él en Madrid? ¿Qué le impulsó a comprar ése y sólo ése, y por qué no
ningún otro de la colección? ¿Acaso no quedaban más? ¿Qué entrevió o vislumbró
en esa obra? Si adivinó algo tal vez ya no lo recuerde, ha llovido mucho, y en esta
vida nos protege el olvido, no la memoria.
Propiedad de "la casa"
Pese a estas cuestiones nunca formuladas, no hay duda de
que el ejemplar, escrito por el belga más prolífico, lo adquirió mi padre y a
él le pertenecía. Todavía puede uno leer los trazos garabateados a lápiz que,
coronando la hoja de guarda, así lo atestiguan: Fernando – Madrid – Junio – 1987; restaba apenas una decena de
meses para mi nacimiento. Y digo pertenecía porque ahora ha de precisarse que
el libro es mío (de hecho duerme en la estantería de mi cuarto cada noche) o,
si se prefiere, más políticamente correcto, pertenece a ese ente o realidad colectiva
que llamamos “casa” o “la casa” o “mi casa”, muy habitual en frases a menudo cotidianas:
Sí, ése es el sofá/diccionario/microondas/tocadiscos
de casa; lo que significa que cualquiera alojado bajo el techo familiar hace
uso del mencionado objeto cuando le place.
En cualquier caso, fui yo el redentor de un George Simenon
de celulosa que soñaba su olvido cerca de las esquinadas telarañas. Y es que lo
recuerdo como uno de los primeros libros que leí cuando, años después de haber
aprendido, le cogí el gusto a aquello de dejarse la vista persiguiendo palabras
hoja tras hoja, viajando entre mundos de una aventura a otra. Por aquel
entonces, casi a diario me dedicaba a
rebuscar durante largo rato entre los volúmenes de mis padres. Solía
ayudarme de un taburete con el que me aupaba, ya que siempre prefería
inspeccionar la parte alta de la estantería, como si la dificultad para hacerme
con un ejemplar o lo remoto de su ubicación influyesen en el placer que
arrojaría luego su lectura. No tiene ningún sentido, lo sé, pero de esta forma,
en una de las incursiones por los techos de casa, llegó a mis manos el libro
que estructura el Polisemias de hoy.
Todavía puedo, con algo de esfuerzo, vislumbrar el
momento del hallazgo, cuando por primera vez atisbé ese vástago surgido de la
misma mente que inventó al gran inspector Maigret. Su autor había muerto un año
después de mi llegada al mundo, por tanto el libro llevaba huérfano desde 1989 y, si lo anterior pudiera parecer
poca cosa, se encontraba atrapado entre dos hermosas e irregulares columnas
formadas por ediciones ajadas de novelas baratas; las portadas de pasta blanda
soportan peor el incesante castigo del tiempo.
Mi mano extrajo el ejemplar con sumo cuidado de no romper
el precario de equilibrio que cobijaba a sus hermanos y, sentado sobre el
taburete, los ojos muy abiertos, como exaltados, examiné aquella portada que,
he de decirlo, de primeras me pareció
fea, horrenda o, cuanto menos, nada llamativa, tal vez grotesca. Recuerdo
que el apellido del autor estaba escrito, todavía lo está, en mayúsculas a un
tamaño muy grande, como un gigantesco cebo para lectores de color blanco, como
se hace con esas obras de poca calidad puestas en circulación por el gancho mercantil
de su creador, ésas que además se despachan filtradas en largas y poderosas
colecciones para que así pasen más desapercibidas (nada de esto pensé o tan
siquiera intuí por aquel entonces y es ahora, al recordar aquel descubrimiento,
cuando me viene a la cabeza). Y, justo
debajo del gran SIMENON, rojo sangre el barniz elegido, se hallaba el
enigmático título del libro: La mala
estrella.
Era y es una portada de textura granulada y, si este
detalle no se aprecia a simple vista en el relleno de las letras, resulta fácilmente
reconocible en la fotografía que precede las 189 páginas del interior: la imagen de un hombre negro, joven
aunque ya adulto, con un pequeño niño agarrado de su pernera derecha, mira
desde la puerta de su casa de madera, apoyado con ambas manos en una débil
baranda. El tipo se exhibe descamisado y los calzoncillos sobresalen sin decoro
por encima de la cinturilla de sus vaqueros. El descendiente, casi seguro un
hijo, tampoco lleva cubierto el torso. ¿Cómo
describir la expresión de ambos? Muta de la curiosidad a la incomprensión,
dependiendo de los ojos que miren la instantánea. Queda claro que no posan, por
lo menos no conscientemente. Alrededor de ellos orbita un universo de raídos
tablones de madera y objetos variados (una escoba o lo que parece una lata de
pintura, por citar algunos), así como algunas prendas tendidas de una cuerda. Y
nada más.
En la contra, coloreada de un azul irreal, tremendamente
intenso y puede que hasta hermoso (los márgenes laterales oscuros aportan
cierta elegancia al conjunto), flota una silueta en negro de Maigret, su rostro
arrugado, las gafas puestas y, cómo no, posa fumando en pipa; también puede leerse, en la parte inferior, un
listado de otras obras publicadas y, en la zona superior derecha, resulta
visible un pequeño texto, no más extenso que un párrafo, que por supuesto no dice
una palabra de La mala estrella, pero
arroja algunas pinceladas sobre la trayectoria del autor y se deshace en
remarcar su grandeza: “Insuperable creador de ambientes, profundo analista de
los móviles más recónditos y de las más tenebrosas pasiones del alma…” Y demás
loas de rigor.
¿Pero qué albergaban y todavía albergan esas amarillentas
páginas? ¿Qué nos aguarda dentro de La
mala estrella? Creo que en su momento no comprendí al cien por cien su insinuante
título, seguro que además extravié muchos matices y detalles durante mi primera
y lejana lectura. Hoy, para coger temperatura antes de arrancar la redacción de
este Polisemias, he rescatado (por
segunda vez) el libro del olvido y me lo he vuelto a leer, en esta ocasión lo he leído de un tirón o de una tacada
si se quiere, en cualquier caso ha sido cosa de un día o, como me gusta decir,
de una sentada. Y no ha desmerecido al recuerdo que me quedaba de él, tampoco ha
perdido el tacto avejentado de sus hojas, el aroma a libro antiguo, castigado y
vivido.
Buscando a los fracasados
Se trata de una
colección de once relatos protagonizados
por franceses ‘huidos’ de Francia, algunos por elección, otros (los menos)
por obligación. En sus viajes George Simenon conoció de primera mano cada una
de las historias que componen esta incompleta docena de aventuras: “Acabo de
dar dos, tres veces la vuelta al mundo, en sentidos diferentes, dedicado a la búsqueda de los
verdaderos, de los auténticos fracasados”, explica en las notas previas. Al
escritor belga le impresionaron tanto estas vivencias que quiso recogerlas y
compilarlas en La mala estrella;
aunque publicada en 1958, su
traducción al español (a cargo de Eduardo
Bittini) no vio la luz hasta 1977,
casi veinte años después.
Los relatos desprenden un aura maldita, absurda y extraña,
como si hubiesen sido únicamente soñados.
¿Realmente pueden acontecer hechos así? Nos preguntamos repetidas veces
mientras vamos leyéndolos. Por supuesto que sí. Sin embargo, las historias no
carecen de sentido del humor, aunque es un humor
negro como la brea (“no exagero ni un ápice; lo más maravilloso del caso es
que Dubois tuvo escrúpulos”, apunta
Simenon, en el relato llamado El hombre
que no quiso ser juez, acerca del sujeto protagonista, un vividor y
estafador huido de Francia que paradójicamente llegó a convertirse en un
reputado servidor de la Ley muy lejos de su ciudad natal hasta que fue
desenmascarado y obligado a regresar). Las páginas se suceden hablando de
hombres y mujeres muy peculiares, aventureros
fracasados que escaparon de sus vidas para embarcarse en viajes de los que
deberían haber vuelto ricos y exitosos, pero que terminaron malogrados,
devorados por la avaricia y los climas y las gentes que les son totalmente incomprensibles
y extranjeros en la peor acepción del término.
Bajo la promesa de no inventarse nada, expuesta en las (ya
mencionadas) notas previas a los
relatos, el artífice de Maigret despliega un nutrido caleidoscopio de
personajes, más propios de un ‘freak
show’ que de la vida real, a los que Simenon cambia el nombre y el país en
que los halló para de este modo proteger sus identidades: “No tengo ni el menor
deseo de que una historia que yo les cuente pueda convertirse, cinco o seis
meses más tarde, en la vergüenza o en la
desesperación de un fracasado en el kilómetro 23 o en el 126 de yo no sé
qué ruta del infierno…”, asegura el belga.
Hay fatalismo en la prosa de Simenon: “La noche cayó de
golpe; y entonces las fieras, las bestias y hasta las aves, por el temor
ancestral a la oscuridad, comenzaron a
aullar y gritar en vez de hacerlo yo”; frase extraída de la sorprendente historia
titulada Las delicias de la pampa, o el
hombre prisionero entre dos alejadas estaciones, en la que el autor lleva
hasta las últimas consecuencias posibles la desgarradora huida de un hombre
perseguido en los dos extremos de una larga línea de tren, por lo que no tiene más
opción que permanecer preso en la inmensa y cruel pampa que separa ambas
ciudades. Y no sólo hay fatalismo en la escritura de George Simenon que, si
bien nunca alecciona, sí expone y sostiene a lo largo del libro una visión
pesimista, también certera e irónica. Las descripciones resultan abundantes, de
modo que somos retados o invitados a zambullirnos en el claustrofóbico y húmedo clima de los trópicos, a contemplar sus cielos
plomizos y atisbar el verdor sucio de la flora, así como la quietud insondable
del azulado océano Pacífico:
“Una atmósfera gris, recalentada, pegajosa, en la que el mismo sol parece sucio y
diluido, lo que no impide que se os meta por la cabeza, por los ojos y hasta
por los poros de la piel, sin que logréis hacer nada para evitarlo”, afirma
el escritor al comienzo de la tercera página del misterioso relato titulado El hombre que se batía contra las ratas o la
más banal de las historias, magistral crónica (“los pulmones se dilatan en
vano; la respiración se hace corta, opresiva, insuficiente”) de la febril
locura y muerte de un joven ingeniero francés contratado por una importante
empresa para dirigir los trabajos en una mina de oro ubicada en los profundidades
de la selva tropical sudamericana. A través de una carta escrita por el finado
durante su última noche de vida, los lectores vamos descubriendo con espanto la
desconfianza que inspiraban al protagonista tanto la compañía minera como los
trabajadores nativos y el terror visceral que sentía cada vez que escuchaba a
las ratas correteando y danzando macabramente, interminablemente, sobre el
techado de su cabaña de latón. Simenon deja el final del relato abierto para
que cada uno decida qué o quién provocó la muerte del joven ingeniero.
La ajustada extensión de un Polisemias no me permite ahondar excesivamente en la trama y el
fondo de las once aventuras, pero sí esbozaré con brevedad algunas pinceladas curiosas y anecdóticas de una de ellas que, a
buen seguro (eso espero), llamarán la atención y harán a más de un lector
plantearse en un futuro, agitada la curiosidad, una posible incursión entre las
hojas de La mala estrella. Requiere
mención obligada el relato titulado Mi
amigo el auvernés y el lituano solitario que nunca comió lo suficiente, una
historia de no muchas páginas en la que Simenon habla de sus amigos el señor R. y esposa, únicos habitantes de
la isla de Christmas, “un puntito
negro, apenas visible, en el mismísimo centro del Pacífico; exactamente en la
línea del Ecuador”.
Para el escritor, éste supone el único caso de cuantos
conoció de franceses huidos Francia que no guardaban intención de regresar
jamás, convertidos así en unos “verdaderos colonos”.
En el citado y minúsculo islote, en realidad nada más que un perdido atolón, el
matrimonio de treintañeros vive con sus dos pequeños hijos y decenas de canacos (como son llamados los
indígenas de Tahití y otras islas de
Oceanía), llevando una existencia
que en nada envidia a las comodidades de occidente: los R. poseen una
plantación de cocoteros, una “flamante goleta y una rápida canoa con motor
fuera borda”, un criadero de ostras
petrolíferas y una “casa coquetona y agradable, con un motor que
proporciona luz y energía a la bomba que conduce el agua hasta un ¡auténtico
cuarto de baño!”; describe pasmado el autor belga.
Una mañana aparece en el horizonte un desmadejado velero
que parece navegar a la deriva. El señor R. lo remolca. En su interior viaja borracho un lituano sesentón y desconfiado al que
acogen en su hogar. El hombre, que resulta ser insaciable en cuanto a comer
se refiere, recela de ellos y, pese al trato amable que el matrimonio le
profesa, no se muestra agradecido y roba toda la comida que puede. El lituano,
que habla cinco idiomas, comenta en una de las cenas que se encontraba dando la
vuelta al mundo cuando una tormenta se cruzó en su camino. Garantiza que en diecisiete
días de navegación alcanzará las costas norteamericanas; en concreto, la bahía de San Francisco. El marido le
pide que se quede una temporada, que no tenga prisa en hacerse a la mar; en
definitiva, que no corra más riesgos inútiles. Pero un día, en nada
distinguible al que llegó, el viajero se marcha sin grandes gestos de despedida.
Los R. comienzan entonces a olvidarse de este extraño hombre y de sus
recónditas y desconocidas motivaciones hasta que meses después el matrimonio
recibe una carta procedente de Estados
Unidos. Aquí Simenon despliega su magia, deslizando en la historia el golpe
de efecto definitivo. Y es que, aunque la firma que cierra la misiva resulta “ilegible”,
las primeras líneas del escrito no dejan lugar a dudas:
“Señor, llegué a San Francisco en diecisiete días, como
le anuncié. Le agradezco los víveres que me obsequiaron y la buena acogida que
me dispensaron (…) Los americanos han decomisado mi barco por carecer de su
documentación y me han metido en la cárcel, desde donde le escribo (…) Parece
que van a escribir a Lituania y me repatriarán, quiéralo o no. Siento separarme
así de mi viejo barco, pero así es la vida…”.
Podría también hablar en este artículo del obsesionado,
ávido de riquezas y pasional Popaul,
el cual explotaba en Sudamérica una
concesión maderera hasta que enajenado acabó matando a su cocinero porque
pensaba que éste lo envenenaba más y más con cada nuevo guiso que le preparaba
(relato titulado Popaul y su cocinero, o
la cabeza que se empapó demasiado). A su vez podría de igual modo referirme
al joven y talentoso, así como prometedor, politécnico llamado Joly que no supo aguantar una vulgar
broma sufrida en el club de caballeros de una región cualquiera de África y terminó por enloquecer en
plena naturaleza, donde estaba encargado de dirigir las obras del ferrocarril,
a causa de “el mal de la selva”, lo que le llevó a enfrentarse con su compañero
y al resto de trabajadores (la historia de El
politécnico y el ‘boy-timbre’).
No obstante, son demasiados los pasajes de La mala estrella que merecen una
atención especial y ya empiezo a sobrepasar con creces la extensión mayhemera (dícese de lo relativo y
concerniente a Mayhem Revista)
estándar.
Creo que se acerca el momento de que pregunte a mi padre
por qué compró el libro, ¿por qué sólo ése? A lo mejor fue la portada lo que le
llamó la atención (me extraña, pero quién sabe) o quizás alguien le había
hablado de él o tal vez, aventuro, creyó que éste era una entretenida novelita policíaca de las que tantas escribió George
Simenon y que tan bien se leen cuando va uno en tren, avión, barco o coche
(siempre que conduzca otro, claro). Puede que sí, que sea eso y que mi padre y
tocayo, el cual a lo largo de los años ha viajado tanto a causa de su extenuante
trabajo, en junio 1987 tuviese que dirigirse desde Madrid a un destino lejano y
no quisiese aburrirse durante el trayecto. De cualquier forma, entre todo lo
que he de agradecerle (y realmente no es poco lo que le debo a mi padre) se
halla, ocupando un pequeño pero emotivo lugar, el haber comprado La mala estrella, fantástico libro que
por un tiempo fue suyo, de ello dan fe sus trazos hechos a lápiz en la hoja de
guarda, y que ahora ha de decirse que es mío o si se quiere, más políticamente
correcto, es “de casa” o “de la casa”, como se prefiera.
Nuestras derrotas
Únicamente queda por citar el motivo que me ha hecho
rescatar (como ya hiciera de niño, sólo que en esta ocasión lo he cogido de mi
estantería y con intención de escribir acerca de él) este misterioso y olvidado
libro para plasmarlo en un nuevo Polisemias.
Los recuerdos de esa primera lectura (aquel descubrimiento) han influido, sin
duda, pero aparte hay algo más: el hilo conductor de los once relatos escritos
por Simenon y que componen La mala
estrella me hace pensar en la situación
actual española, en esta crisis
económica, social y política que nos asola e invita a salir de aquí de
cualquier forma, pudiendo caer en el riesgo de abrazar quimeras inviable. Son
ya muchos los que han partido fuera de nuestras fronteras en busca de un futuro
mejor y afortunadamente nos llegan numerosos testimonios de casos exitosos. Ojalá fuesen todos. Realmente, hay
grandes oportunidades en el extranjero.
Sin embargo, qué ocurre con los que no gozan de igual
suerte, esos “aventureros fracasados” e insensatos que zarparon (al igual que
los personajes de La mala estrella) persiguiendo
sueños irrealizables, fantasías surgidas de una visión idílica e irreal del lugar
de destino, que se fueron creyendo que sería algo tan sólo temporal, que
amasarían un buen montante de dinero y regresarían a casa; todos aquellos que
no cavilaron con calma su decisión y, de algún modo, se precipitaron y
terminaron lamentando sus acciones. ¿Quién
narrará sus derrotas? ¿Nos olvidaremos de ellos? No sé de ningún George
Simenon contemporáneo dispuesto a recorrer el orbe para retratar estas vidas
caídas en desgracia (por culpa de ellos o por culpa del azar, cada caso es un
mundo) y eso me hace recurrir al belga original ya fallecido, al prolífico y
viajero escritor, al hombre siempre pegado a una humeante pipa. Con uno de los
últimos pasajes de La mala estrella,
el sabio consejo (trabaja diario, da el máximo siempre, aquí y allí, en España
o fuera de ella) que le dedicó a Simenon su amigo R. una tarde en la isla de Christmas, cierro estas líneas y el
artículo:
“Pescamos nácar, no perlas. El trabajo corriente proporciona el sustento. Y si, al cabo de unos
años, logra uno dar con una perla excepcional y rara, será que tal vez ha
llegado la fortuna”.
Sigamos peleando el día a día, sigamos leyendo y, ante
todo, continuemos viviendo. Suerte a todos.
------------------
Artículo publicado en la sección Polisemias de Mayhem Revista.