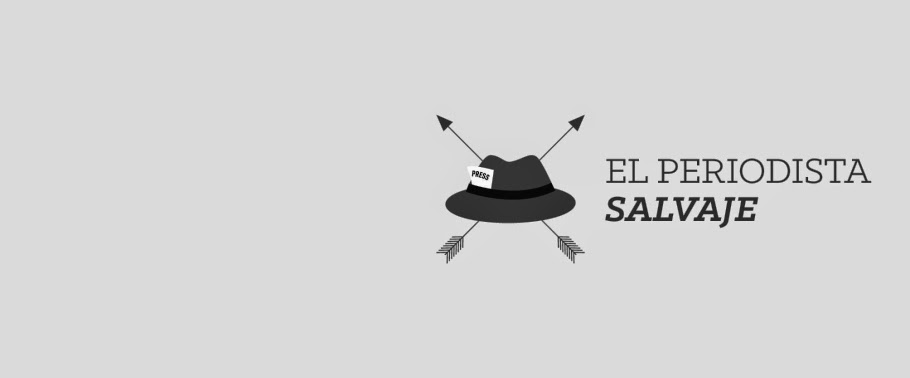Mi
cocina da a la de Sara. Apenas metro y medio de patio interior,
quizás incluso algo menos, me separan de su ventana siempre abierta.
En verano e invierno. Sara vive enmarcada. A diario veo cómo prepara
lo que luego comerá. Tiene un olor ya sabroso. De postre, una
manzana. También un cigarrillo. Enseguida, nunca falla, se enciende
otro. La mano libre agarra bolígrafo y papel. Y durante horas
escribe. Porque Sara es escritora. Crea sus historias frente a mi
ventana. Me las lee. Mientras lo hace, imagino su voz, en realidad su
eco, narrando todo el patio. Planta por planta, hasta el cielo de
Madrid. En esta ciudad cuentan demasiado demasiados. Pero nadie con
tanta tinta en los ojos, tan coloreadas las pupilas, como Sara. Que a
veces, después de la última frase, me pregunta: ¿Te gusta cómo
acaba? Yo reconozco que prefiero los comienzos. Hace muchos meses,
recién llegada al bloque, vestida de amarillo cliché, Sara me pidió
un poco de sal. Llené una taza. Alargamos las manos. La suya era de
tacto dulce. Como su boca. Esa que hoy, dictando punto y aparte, me
ha pedido un beso. Para el que ahora alargo el cuerpo. Cuelgo de mi
ventana. Un equilibrista fuera de quicio. Pero qué cerca. Ya
casi llego. Sara se sonríe. Y también se estira. Nos tambaleamos
bajo el cielo de Madrid. Si caemos, será hacia arriba.
martes, 28 de junio de 2016
sábado, 25 de junio de 2016
Míster Inox (el hombre fortificado)
Me
ordenaron reordenar los electrodomésticos más grandes. Esos
congeladores tan inmensos y níveos como sepulcros. Los
frigoríficos americanos de doble y colosal puerta. También había
lavadoras para mover, secadoras y hasta su pesado híbrido: las
lavadoras-secadoras. Además de un convoy de lavavajillas y hornos.
Mudar aquel mar de metal era mi cometido. Tras dos horas y un
esguince de muñeca, los aparatos quedaron colocados de tal forma que
recordaban a una casa. A un fuerte del Lejano Oeste, pensé yo. Así que presuroso me
atrincheré dentro. Las primeras noches provoqué mucho revuelo. Los
vigilantes, ya hartos, me insultaban como niños viejos y frustrados.
Introducían torpemente sus brazos para arrastrarme fuera. Los
compañeros, mientras tanto, se lamentaban. Mi jefe mediaba:
Fernando, sal. Venga, hombre. Deja la broma. Muy buena. Aunque mejor
para. Pero no cedí. Estaba muy cómodo recostado en el congelador.
Tan fresco pese al calor de junio en Madrid. Y si me daba hambre,
reptaba hacia la nevera. O hasta la secadora, mi improvisada
despensa. Vivía igual que quería. Y así quería vivir. Leyendo de
madrugada. Espiando por las tardes a los clientes desde mirillas
estratégicamente dispuestas. Uno de ellos, no sé por qué, me pidió
una foto. Me acuerdo que era bajito, casi calvo y usaba gafas de ver.
Accedí al instante. Luego vinieron muchos más. Llegó a oídos de
la prensa. Salir por televisión atrajo a centenares, incluso a
miles. Demasiados. Sin pretenderlo, el centro comercial y yo mismo
nos convertimos en atracción. Ahora media ciudad se acerca cada día
a verme. El hombre fortificado. Electrocasa. Míster Inox (como aquel antiguo pueblo de Almería). Esas cosas y otras peores me
llaman. Tal revuelo hay liado que anoche, tras el cierre, vino a
verme el director. Me dio la enhorabuena. Me dio las gracias. Treinta
y tres veces dijo gracias. También dijo estás fijo. Porque mira tu
nuevo contrato. Y tu flamante sueldo. No me he equivocado con los
ceros, descuida. Nos haremos ricos. Por fin podrás elegir horario.
El que prefieras. Habla directamente conmigo. Llámame si necesitas
electrodomésticos para tu casa, Fernando...
Y
hoy, a primera hora, he tenido que huir de mi propio fuerte.
Etiquetas:
Breve
,
Carrefour
,
Electrodomésticos
,
Fernando
,
Fuerte
,
Indios
,
Inox
,
Lejano Oeste
,
Relato
miércoles, 22 de junio de 2016
Dentro de un tambor (de lavadora)
Para
escapar del cliente y su cupón descuento, me escondí en esta
lavadora. No fue fácil: recuerdo mis manos hacia delante, con
esfuerzo metí ambos brazos, las piernas enseguida quedaron tan
retorcidas y aquel dolor de cuello, qué horrible punzada en la nuca.
Aunque peor está resultando salir. La pequeña puerta redonda se
cerró tras de mí y hace meses que permanezco atrapado. Mis gritos,
igual de presos, a diario centrifugan sin éxito el tambor hasta
enmudecer. Tampoco sirven los arrepentidos cabezazos que me castigo
contra el grueso cristal. Pasa mi tiempo, sin que nada ni nadie
pasen. Yo intento matarlo, inflar la esperanza, soplando pompas de
jabón. Cada una envuelve un pequeño miedo. Y a ratos, cuando mis
dedos lo alcanzan, algo raro, también me aplico suavizante en el
pelo. Oí una vez que si repites y repites, te acaba dejando un
brillo genial. Y es que aquí dentro me acuerdo de demasiado. Pienso
demasiado. Ahora, por ejemplo, le doy vueltas a esta lavadora. La
imagino como una gran ballena blanca de metal. Vista así, yo sería
Ahab. Mejor Jonás. Muy pronto libre de nuevo. En una playa. ¿De
agua fría o caliente? ¿Después de un baño corto o largo? Depende
del programa. En todo caso, mojado, remojado. Ya me tiendo al sol.
Pronto estaré seco. Y sin manchas. Lavado por fuera. Limpio por
dentro.
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)