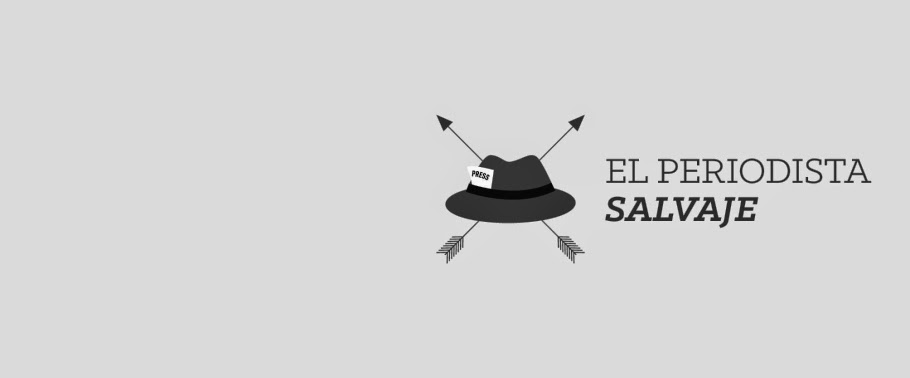De
un tiempo a esta parte, siento haber fiado mi felicidad a la
inapetente compra de una sandwichera. Desconozco la razón, pero en
la duermevela que anticipa el sueño, bajo la ducha sin alma de las
mañanas, o incluso por las aceras estrechas de Estrecho, mientras
esquivo de todo menos llegar a la oficina en hora, a diario me veo y
recreo con mi nueva y flamante sandwichera bajo el brazo, y me veo y
creo mejor. No sé. No se me hace extraño después del trabajo,
mientras se iluminan esas farolas más madrugadoras, perder las
atardecidas tardes de entre semana frente al escaparate de los
bazares de Bravo Murillo. Detrás del cristal y sus reflejos
contaminados, las sandwicheras son sonrisas de metal. Las hay de
diferentes medidas y colores. Me gusta especialmente una de tamaño
bien grande y color amarillo. Es un modelo, lo he leído en Internet,
que puede usarse también como grill. Una doble función que,
y hasta yo me sorprendo de ello, se me antoja antojadiza, apetecible,
irresistible. Supongo que un día como hoy, o quizás hoy mismo,
acabaré volviendo a casa con ella. Imaginarlo es tan sabroso: fuera
de su envoltura de cartón, enchufo la sandwichera; el sándwich (y el mío
siempre lleva una loncha de queso extra) aguarda en su plato a que
prenda la luz. Entonces, introduzco el sándwich. Apenas unos minutos
de espera de nada. Toda una pátina dorada da ahora aroma al
sándwich, que regresa a su plato. Para enseguida cruzar la pequeña
sala. En mi lado del sofá, la realidad se asienta. Un placer
impaciente anuncia el primer mordisco al sándwich. De un bocado de
muerte, devoro la tristeza.
sábado, 10 de marzo de 2018
SANdwichera
Etiquetas:
Amarillo
,
Bravo Murillo
,
Breve
,
Electrodoméstico
,
Estrecho
,
Hora de hacer la cena
,
Invierno
,
Madrid
,
Noche
,
Relato
,
Sandwichera